Don Quijote, la ironía y la cabeza de Orfeo
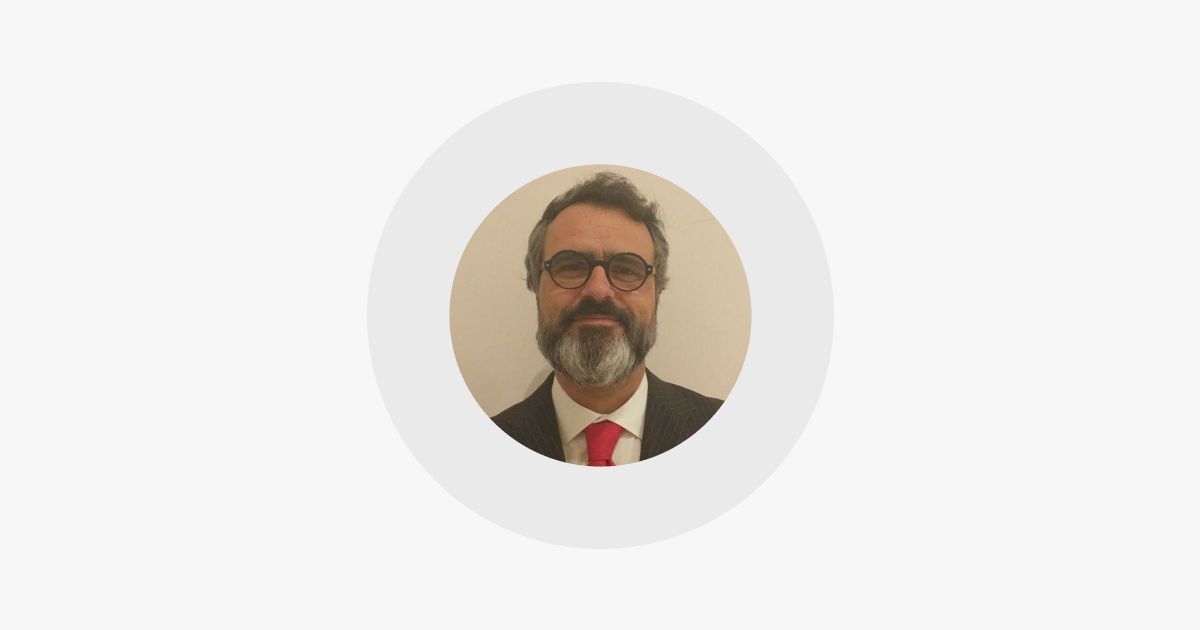
Uno de mis pasajes favoritos de Don Quijote transcurre en Sierra Morena: Quijote salta por las rocas, imitando a aquellos caballeros, como Amadís y Orlando, que, enloquecidos por los celos, se entregaban a las más descabelladas. Sancho le pregunta por qué se comportó tan innecesariamente, si no tiene motivos para sentirse despreciado por su Dulcinea. A lo que Quijote responde: «Ésa es la cuestión, y la sutileza de mi oficio: que un caballero andante enloquezca por una causa no tiene ni honor ni gracia: la treta está en enloquecer sin causa».
Esta "locura irrazonable" es la clave del libro de Cervantes. El diccionario define "locura" como "insensatez, absurdo o error". Pero en Cervantes, tiene un significado muy diferente. Como los gestos absurdos de un maestro zen, la locura de Don Quijote tiene el poder de suspender momentáneamente el principio de realidad. Su función es abrir una brecha en la lógica y conducirnos a la comprensión profunda e inmediata de una nueva verdad. Por lo tanto, entre los dos modelos que lo confrontan en Sierra Morena, el de Amadís y el de Orlando, Don Quijote elige sin vacilar el primero: Orlando, angustiado por la traición de Angélica, altera el curso de los ríos, devasta los bosques y aniquila el ganado; mientras que Amadís comete "locura no de daño, sino de lágrimas y sentimientos". Este es el camino de Don Quijote, para quien la aventura nunca implica una ruptura con la realidad, sino su exaltación. Por lo tanto, es inseparable de la alegría que proviene de concebir las cosas no en términos de verdad o falsedad, sino de epifanía. La locura es una condición del paraíso, pues convierte el mundo en un lugar de posibilidades.
No tiene nada que ver con la locura. La locura es no tener en cuenta a los demás, y pocos héroes los tomaron tan en serio como Don Quijote. La gran lección de sus aventuras es que un mundo sin justicia no vale nada; pero tampoco lo es un mundo sin piedad, que no es más que esa segunda oportunidad que damos a las cosas para que finalmente puedan ser lo que pueden ser. Don Quijote es el caballero de esta segunda oportunidad, y por eso hay pocos héroes más habladores que él, pues esta segunda oportunidad siempre se juega con el lenguaje. Hasta el punto de que se podría decir que todo lo hace motivado por su deseo de nunca dejar de hablar, y ese habla misma —siempre encontrando cosas que decir y a quién decírselas— es su razón de ser caballero. Así que, junto a estos nombres que tan merecidamente asume —Caballero de la Triste Figura, Caballero de los Leones—, podría haberse llamado más apropiadamente a sí mismo el Caballero de la Palabra.
Pero también ofrece su cuerpo, el cuerpo rechazado por la mujer que más amó: pierde lanzas, escudos, yelmos, piezas de armadura, y es golpeado y herido innumerables veces. Pocos personajes en la historia de la literatura han dejado una huella semejante, hasta el punto de que casi podríamos decir que no hay aventura que emprenda sin dejar algo de sí mismo. En otras palabras, no se limita a hablar. Cuando le llega el turno, paga el precio. Y he aquí la ironía: el caballero que comete un error tras otro es también quien finalmente revela, con sus palabras y acciones, todo lo indecible, noble y hermoso que hay en nosotros.
La ironía, para Cervantes, es la capacidad de aceptar las contradicciones de la vida; aceptar, en resumen, que nada existe de una sola manera. Por eso Don Quijote no se cansa de pedir. Pide a los posaderos inmundos que sean anfitriones corteses; a las pobres criadas, que sean misteriosas y dulces; a los áridos y yermos campos de La Mancha que regresen a la Edad de Oro, y que el orinal de un barbero se transforme en un yelmo de oro. Su fuerza siempre reside en la creencia de que el mundo es mucho mejor de lo que es, como si solo ignorando la verdadera naturaleza de las cosas pudiéramos transformarlas en lo que deberían haber sido.
En cierto modo, Don Quijote es como Orfeo, quien, gracias a su canto, hace que los ríos se detengan, las ramas se doblen ante él y los animales se olviden de pastar. Orfeo será destrozado por las Bacantes, y el mito nos cuenta cómo su cabeza sigue cantando mientras es arrastrada por las aguas. Ni Don Quijote ni Orfeo dejan de rezar, pues aman la vida con tanta intensidad que no pueden evitar rebelarse contra lo incompleto de su propia experiencia. Quijote quiere transformar el mundo en un hermoso libro lleno de aventuras, y Orfeo, con su canto, desea inventar un nuevo lenguaje que lo haga habitable. En retrospectiva, esto es exactamente lo que hace un lector: realiza ese acto supremo de oración que es leer, impulsado por la nostalgia de una totalidad imposible. Lee para negar la verdad de que la vida carece de sentido y porque no quiere que cosas como la bondad, el amor y el perdón dejen de existir en el mundo.
Y en esto, los lectores no se diferencian de los niños. Tampoco se cansan de preguntar : ven un espejo y piden una puerta a otro mundo; ven a un vagabundo y quieren recibir de él un mapa de una isla perdida; un pájaro vuela por la ventana y preguntan por noticias del jardín donde los pájaros hablan y los árboles cantan; van a la carnicería y se detienen ante las cabezas de los corderos sacrificados como si les susurraran su triste historia. No es que busquen cosas; las encuentran sin darse cuenta. Porque no se trata de esperar que los libros nos den verdades decisivas sobre la vida, sino de leerlos sin saber qué esperamos, si es que esperamos algo. Por eso los buenos libros son inútiles. No nos ayudan a comprender el mundo, no nos hacen más sabios; pero nos hunden en ese estado cervantino de perplejidad.
Llegamos a los libros como a islas mágicas, no porque alguien nos lleve de la mano, sino simplemente porque se nos cruzan. Leer es, como amar, llegar inesperadamente a un lugar nuevo. Un lugar que, como una isla perdida, desconocíamos su existencia y donde no podemos predecir lo que nos espera. Un lugar al que debemos entrar en silencio, con los ojos bien abiertos, como los niños al entrar en una casa abandonada.
Y, en este punto, Don Quijote siempre echa una mano. Nos enseña que hay dos tipos de mentirosos: los que se disfrazan para silenciar la verdad y los que lo hacen para seguirla adondequiera que los lleve. Los enmascarados de películas y cómics que adorábamos de niños pertenecían al segundo tipo. Se hacían pasar por otros y, gracias a esta nueva identidad, se rebelaban contra la injusticia, alegraban a los tristes y ofrecían sus nuevos cuerpos a sus seres queridos. Don Quijote, el Caballero de la Palabra, es uno de estos enmascarados cuya locura tiene el poder de dar alas a la verdad.
observador





